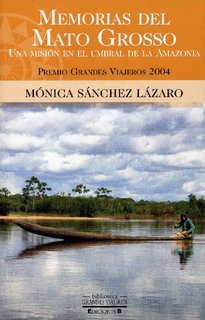
Con Memorias del Mato Grosso (Ediciones B) Mónica Sánchez Lázaro (Cáceres, 1977) obtuvo el Premio Grandes viajeros 2004. En ellas es fácil reconocer el pulso y el talante humano del verdadero escritor, del verdadero viajero.
Y es que escribir y viajar son tareas similares. Hablar de viajes es hablar de literatura. Escribir es otra forma de viajar y nada hay más parecido al viaje que la literatura. Escribir –digámoslo ya- es una de las múltiples metáforas del viaje. En el viaje y en la escritura se entra con la desazón ante lo desconocido y se vuelve con el cargamento de la experiencia y del conocimiento y con un grado de desolación que multiplica esa desazón previa. Un poema es siempre la narración de un viaje, un itinerario para náufragos, como diría Diego Jesús Jiménez.
Yo no sé si Mónica conoce una vieja sentencia que asegura que no se viaja para llegar, sino para viajar. Con la lectura, con la escritura pasa lo mismo. La pura experiencia de crecimiento personal que es un viaje se transforma en el dolor del regreso, porque volver del territorio del poema o del espacio y del tiempo del viaje es siempre una experiencia traumática.
Por eso estas Memorias del Mato Grosso arrancan en su primer capítulo (primero y último lo titula su autora) del momento circular del regreso, de ese momento inasumible de tristeza desatada en el que sólo tenemos ojos en la nuca, y sólo existe aquello que dejamos atrás.
¿Cuándo empezó este viaje? Cuando Mónica Sánchez se fue en septiembre de 2002 a la Prelatura del Mato Grosso, en San Félix, en el corazón de Brasil para colaborar como voluntaria en la digitalización del archivo del Obispo Pedro Casaldáliga.
El relato de ese viaje es el relato de una doble experiencia: la del paisaje y la sociedad deprimida de aquella parte de la Amazonia, y la figura del misionero catalán, uno de los símbolos de la teología de la liberación.
No voy a hablar sino de pasada de su solidez constructiva, de su estructura circular, o de su doble eje narrativo, de la sorprendente calidad y soltura de su estilo, apoyado en la efectividad de una prosa a veces imperfecta, pero de estudiada elasticidad: una frase que, desde el primer capítulo hasta el último, se demora en la lentitud de la tarde, en la pesadez de la atmósfera y en la amplitud del espacio o que transcurre rápida y punzante como un relámpago tropical, violenta como un aguacero, repentina como un retortijón.
Este no es un libro perfecto. Es más que eso. Es un libro de travesía, del que se vuelve transformado, tras la experiencia de un mundo viscoso, atravesado por el dolor negro de las queimadas, por el calor asfixiante, por el olor amarillo y espeso de los mangos en descomposición, por los rosales en la entrada de la vivienda de Casaldáliga, como antesala de la utopía y los espejismos tropicales de la fiebre. El lector vuelve de todo eso y de más cosas: del genocidio de los indios y la devastación de las selvas, del ángel exterminador con botas militares, corbatas de seda y maneras de chacal.
Un mundo en el que flota un seminarista indolente tumbado en una hamaca y adicto a la droga dura de las telenovelas brasileñas, un mundo con un río y su orilla habitable con mosquitos y caipirinha, con proles numerosas y descalzas, tan sucias como alegres.
Un mundo de gentes que desconocen por igual la fregona y la inhibición y viven en la sensualidad de la luz y las carnes generosas y ceñidas, bicicletas de tres plazas, cuatro sobre una moto y las muchachas que pedalean y se pintan las uñas a la vez.
Y el estrépito y el desorden reflejos de una naturaleza desbordada en la vegetación, en el archivo torrencial, en el exceso de la luz y del clima, en los insectos anteriores a la historia.
Y los indios karajás, de ojos pequeños y melena lacia y tatuaje ritual en las mejillas, y los relojes que en los fines de semana no marcan la hora, sino la espera. Los pájaros precolombinos y la algarabía numerosa de sus amaneceres.
O la llama de esperanza del gobierno de Lula, que llegaba al poder por aquellos días del año 2002.
La meteorología como paisaje es el brillante título de una de las partes del libro, allí el clima ecuatorial, extremo en la sequía y en la tormenta, el jacaré fluvial y la anaconda amazónica .
Y el olor y la temperatura (45 o 50 húmedos grados a la sombra) como experiencias sensoriales límites, la luz que pesa hasta agotar los cuerpos, las fronteras difusas entre las edades, la fauna y la flora, la magia y la religión y la disciplina física y espiritual de la capoeira, la samba y el candomblé.
Con todos esos ingredientes se cocina un choque brutal con una realidad desatada, una realidad en la que la sombra es un leve filo candente y húmedo y en la que lo único que amortiguó ese encontronazo fue la escritura, que es otra forma de resistencia
El libro está habitado. Lo puebla un universo humano exuberante y pendenciero en el que la muerte siempre tiene un culpable instalado en la maldad, no es una limitación natural, sino el resultado de la actividad de los enemigos o de los espíritus malignos. La muerte como fuente de la venganza en una mentalidad en la que conviven la brutalidad y una sabiduría ancestral y oscura, confinada en las reservas indias que tienen la tristeza artificial de los zoológicos.
Y la música, siempre la música, como una forma de la melancolía blanca de la saudade, en la languidez de Caetano Veloso o de Chico Buarque, en un negro de Bahía cantando una samba.
El fondo sonoro, cuando no la música, lo pone el motor cansado de un lanchón río arriba, entre mosquitos inmunes al repelente. Y los perros, ah los perros.
En ese paisaje sobrehumano y excesivo, Casaldáliga y Leonardo Boff son los referentes de civilización y de dignidad solidaria. Y con ellos, religiosos que no lo parecen, limpios por fuera y por dentro, ni untuosos en la palabra ni dogmáticos en su comportamiento, ni torturados y siniestros en la vigilia subconsciente del insomnio. Tantos personajes que pasan por estas páginas con su peso leve, casi sin rozarlas.
Todo viaje es finalmente un viaje interior, un viaje hacia nosotros mismos, hacia el conocimiento, o el olvido o el rencor. Por eso son simultáneas en el libro la devastación de la selva y la devastación de la esperanza generada por Lula.
Por eso, tras los vientos generales, a través de viajes de 36 horas en autobús por las llanuras interminables del sertón se cae en la náusea sartreana, en el vacío blanco de Confresa, uno de los heterónimos del infierno. Como en la Odisea, como en el Evangelio, como en la Divina Comedia, como en el Quijote, aquí también se baja a los infiernos, se ingresa en la noche antes de volver con una enfermedad que no transmiten los mosquitos, pero es tan tenaz, tan incurable como una enfermedad tropical: la saudade, que la llevará a un nuevo regreso posterior al libro, un regreso desde esta vieja España, tan vieja como siempre, con el anillo negro que hacen los indígenas karajá, un anillo que la ata para siempre a aquellos días de ritmo húmedo y caluroso que creemos haber vivido cuando salimos de estas páginas.
Y aunque el viaje verdadero es aquel del que no se vuelve, el de quien no va con billete de ida y vuelta, a veces lo importante es que el viajero regrese, como Simbad, como Ulises, cargado de experiencias y palabras, para relatarnos su itinerario, para regalarnos su astrolabio, para prestarnos sus ojos, sus sentidos en esa confusión de identidades entre el lector, el escritor, el viaje, el camino, el horizonte, en esa materia frágil de espejos con la que se construye la literatura.
Y es que escribir y viajar son tareas similares. Hablar de viajes es hablar de literatura. Escribir es otra forma de viajar y nada hay más parecido al viaje que la literatura. Escribir –digámoslo ya- es una de las múltiples metáforas del viaje. En el viaje y en la escritura se entra con la desazón ante lo desconocido y se vuelve con el cargamento de la experiencia y del conocimiento y con un grado de desolación que multiplica esa desazón previa. Un poema es siempre la narración de un viaje, un itinerario para náufragos, como diría Diego Jesús Jiménez.
Yo no sé si Mónica conoce una vieja sentencia que asegura que no se viaja para llegar, sino para viajar. Con la lectura, con la escritura pasa lo mismo. La pura experiencia de crecimiento personal que es un viaje se transforma en el dolor del regreso, porque volver del territorio del poema o del espacio y del tiempo del viaje es siempre una experiencia traumática.
Por eso estas Memorias del Mato Grosso arrancan en su primer capítulo (primero y último lo titula su autora) del momento circular del regreso, de ese momento inasumible de tristeza desatada en el que sólo tenemos ojos en la nuca, y sólo existe aquello que dejamos atrás.
¿Cuándo empezó este viaje? Cuando Mónica Sánchez se fue en septiembre de 2002 a la Prelatura del Mato Grosso, en San Félix, en el corazón de Brasil para colaborar como voluntaria en la digitalización del archivo del Obispo Pedro Casaldáliga.
El relato de ese viaje es el relato de una doble experiencia: la del paisaje y la sociedad deprimida de aquella parte de la Amazonia, y la figura del misionero catalán, uno de los símbolos de la teología de la liberación.
No voy a hablar sino de pasada de su solidez constructiva, de su estructura circular, o de su doble eje narrativo, de la sorprendente calidad y soltura de su estilo, apoyado en la efectividad de una prosa a veces imperfecta, pero de estudiada elasticidad: una frase que, desde el primer capítulo hasta el último, se demora en la lentitud de la tarde, en la pesadez de la atmósfera y en la amplitud del espacio o que transcurre rápida y punzante como un relámpago tropical, violenta como un aguacero, repentina como un retortijón.
Este no es un libro perfecto. Es más que eso. Es un libro de travesía, del que se vuelve transformado, tras la experiencia de un mundo viscoso, atravesado por el dolor negro de las queimadas, por el calor asfixiante, por el olor amarillo y espeso de los mangos en descomposición, por los rosales en la entrada de la vivienda de Casaldáliga, como antesala de la utopía y los espejismos tropicales de la fiebre. El lector vuelve de todo eso y de más cosas: del genocidio de los indios y la devastación de las selvas, del ángel exterminador con botas militares, corbatas de seda y maneras de chacal.
Un mundo en el que flota un seminarista indolente tumbado en una hamaca y adicto a la droga dura de las telenovelas brasileñas, un mundo con un río y su orilla habitable con mosquitos y caipirinha, con proles numerosas y descalzas, tan sucias como alegres.
Un mundo de gentes que desconocen por igual la fregona y la inhibición y viven en la sensualidad de la luz y las carnes generosas y ceñidas, bicicletas de tres plazas, cuatro sobre una moto y las muchachas que pedalean y se pintan las uñas a la vez.
Y el estrépito y el desorden reflejos de una naturaleza desbordada en la vegetación, en el archivo torrencial, en el exceso de la luz y del clima, en los insectos anteriores a la historia.
Y los indios karajás, de ojos pequeños y melena lacia y tatuaje ritual en las mejillas, y los relojes que en los fines de semana no marcan la hora, sino la espera. Los pájaros precolombinos y la algarabía numerosa de sus amaneceres.
O la llama de esperanza del gobierno de Lula, que llegaba al poder por aquellos días del año 2002.
La meteorología como paisaje es el brillante título de una de las partes del libro, allí el clima ecuatorial, extremo en la sequía y en la tormenta, el jacaré fluvial y la anaconda amazónica .
Y el olor y la temperatura (45 o 50 húmedos grados a la sombra) como experiencias sensoriales límites, la luz que pesa hasta agotar los cuerpos, las fronteras difusas entre las edades, la fauna y la flora, la magia y la religión y la disciplina física y espiritual de la capoeira, la samba y el candomblé.
Con todos esos ingredientes se cocina un choque brutal con una realidad desatada, una realidad en la que la sombra es un leve filo candente y húmedo y en la que lo único que amortiguó ese encontronazo fue la escritura, que es otra forma de resistencia
El libro está habitado. Lo puebla un universo humano exuberante y pendenciero en el que la muerte siempre tiene un culpable instalado en la maldad, no es una limitación natural, sino el resultado de la actividad de los enemigos o de los espíritus malignos. La muerte como fuente de la venganza en una mentalidad en la que conviven la brutalidad y una sabiduría ancestral y oscura, confinada en las reservas indias que tienen la tristeza artificial de los zoológicos.
Y la música, siempre la música, como una forma de la melancolía blanca de la saudade, en la languidez de Caetano Veloso o de Chico Buarque, en un negro de Bahía cantando una samba.
El fondo sonoro, cuando no la música, lo pone el motor cansado de un lanchón río arriba, entre mosquitos inmunes al repelente. Y los perros, ah los perros.
En ese paisaje sobrehumano y excesivo, Casaldáliga y Leonardo Boff son los referentes de civilización y de dignidad solidaria. Y con ellos, religiosos que no lo parecen, limpios por fuera y por dentro, ni untuosos en la palabra ni dogmáticos en su comportamiento, ni torturados y siniestros en la vigilia subconsciente del insomnio. Tantos personajes que pasan por estas páginas con su peso leve, casi sin rozarlas.
Todo viaje es finalmente un viaje interior, un viaje hacia nosotros mismos, hacia el conocimiento, o el olvido o el rencor. Por eso son simultáneas en el libro la devastación de la selva y la devastación de la esperanza generada por Lula.
Por eso, tras los vientos generales, a través de viajes de 36 horas en autobús por las llanuras interminables del sertón se cae en la náusea sartreana, en el vacío blanco de Confresa, uno de los heterónimos del infierno. Como en la Odisea, como en el Evangelio, como en la Divina Comedia, como en el Quijote, aquí también se baja a los infiernos, se ingresa en la noche antes de volver con una enfermedad que no transmiten los mosquitos, pero es tan tenaz, tan incurable como una enfermedad tropical: la saudade, que la llevará a un nuevo regreso posterior al libro, un regreso desde esta vieja España, tan vieja como siempre, con el anillo negro que hacen los indígenas karajá, un anillo que la ata para siempre a aquellos días de ritmo húmedo y caluroso que creemos haber vivido cuando salimos de estas páginas.
Y aunque el viaje verdadero es aquel del que no se vuelve, el de quien no va con billete de ida y vuelta, a veces lo importante es que el viajero regrese, como Simbad, como Ulises, cargado de experiencias y palabras, para relatarnos su itinerario, para regalarnos su astrolabio, para prestarnos sus ojos, sus sentidos en esa confusión de identidades entre el lector, el escritor, el viaje, el camino, el horizonte, en esa materia frágil de espejos con la que se construye la literatura.
Santos Domínguez