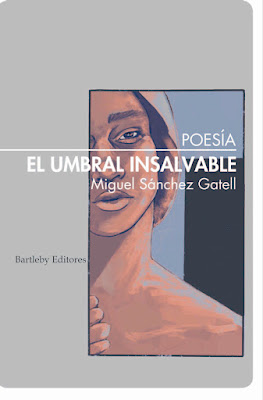Santos Domínguez
Reseñar libros malos no es sólo una pérdida de tiempo, sino también un peligro para el carácter (W.H. Auden)
22 noviembre 2021
Canción del ocaso
19 noviembre 2021
Francisco Brines. Donde muere la muerte
17 noviembre 2021
Ecos de una voz. JRJ y el 27
La amistad traicionada: Juan Ramón Jiménez y la generación del 27 es el significativo subtítulo de este volumen que aborda la relación problemática del maestro con sus discípulos. Una relación que podría resumirse en esta frase: Si al 98 le dolía España; al 27, JRJ.”
A modo de ejemplo, así evoca Expósito el conflicto con Pedro Salinas:
La tarde en que JRJ leyó La voz a ti debida (1933), de Pedro Salinas, exclamó socarrón ante su amigo Juan Guerrero: «La voz a ti debida, ¡no! ¡La voz a mí debida!». Advertía en esa voz mucho sonido propio, le parecía todo demasiado conocido. JRJ llevaba años viendo cómo el Veintisiete se enjoyaba con sus versos. Esa generación era su eco mejor: a veces desarrollo, otras complemento y quizá, en algún caso, superación. Sí, el timbre y el tono del canto de Salinas sonaban suyos. Y las ideas y los recursos y qué sé yo cuánto más… Esta verdad de maldad juanramoniana circuló hasta el coro saliniano, que cantó una ácida coplilla con música de Fray Luis y letra de Miguel Hernández en el restaurante en que brindaron por la publicación de Salinas:
y Jota Barba Jota se suicida,
Salinas, cuando suena
La voz a ti debida.
No era envidia o vanidad, sino desazón de JRJ tras comprobar cómo esos alevines salían de su domicilio y de su poesía cargados con prólogos, ayuda, consejos y versos en los bolsillos. Después, todo lo negaban.
Párrafos como estos, y epígrafes como “JRJ y las gallinas”, “Burradas y otras zarandajas de Buñuel, Dalí y Alberti” o “El ruiseñor y el canario: JRJ y Jorge Guillén” reflejan una combatividad no sólo innecesaria, sino seguramente también perjudicial, porque es el resultado de una toma de partido que carga las tintas de forma excesiva y destemplada contra el 27 y elude cualquier juicio crítico sobre la actitud tan frecuentemente intemperante de Juan Ramón.
Esa única perspectiva se asume por parte de José Antonio Expósito en estas páginas como punto de vista excluyente para enfocar una realidad tan conflictiva como la de las relaciones entre poetas. Esa actitud la había descartado ya Juan Ramón en 1940, cuando envía una carta a Jorge Guillén en la que reconoce que él también tuvo alguna culpa en aquellos desencuentros: “yo no quiero ahora insistir en fealdades pasadas suyas y mías y tampoco deseo insistir en quien fue el primero.”
Y para defender esa parcialidad no parecen justificaciones convincentes, por inexactas, que hasta ahora se haya impuesto la versión de los poetas-profesores del 27 (“una crítica que otros dictaron a su antojo desde sus cátedras, cuando en España se dictaba todo, incluida la literatura en las aulas”) o que Juan Ramón actuase sólo en defensa propia. Ninguna de esas dos afirmaciones es totalmente cierta.
Y, por otro lado, tratar a los poetas del 27 como “alevines” en 1933, cuando Alberti, Lorca, Aleixandre o Guillén ya habían publicado algunos de los mejores libros de la poesía española del siglo XX, no parece un ejemplo admisible de precisión crítica. Es tan injusto como ese más que discutible título valorativo que asume la condición vicaria de los poetas del 27 y de otros que JRJ proyectaba reunir en un volumen. Aquel proyecto (Mi eco mejor) lo resumió en una cuartilla que es poco más que un caprichoso memorial de agravios y deudas en prosa y verso de toda la literatura contemporánea, no sólo de los poetas del 27, con él. En ese proyectado índice figuran también Unamuno, Antonio y Manuel Machado o Gabriel Miró:
Rebajar a esos poetas -algunos de enorme altura- a la condición de “ecos” juanramonianos ni es asumible ni está justificado. Por supuesto que es indiscutible la influencia decisiva que tuvo sobre el 27 la poesía de Juan Ramón y su papel de guía generoso y protector desinteresado. Ya habló de esa influencia con ejemplos evidentes el propio José Antonio Expósito en el prólogo de su edición de Arte menor en esta misma editorial.
Se suceden en estas páginas una serie de escenas, chocantes unas, divertidas otras, que trazan un curioso y significativo panorama de la vida literaria y las relaciones personales entre escritores: un Antonio Machado que, según Juan Ramón, “olía desde muy lejos, a metamorfosis”; un Azorín de “domingos plácidos entre misa de una y sesión de tarde con el Generalísimo en el Nodo; un Aleixandre “felino”, “discreto en sus amores bisexuales”, que “vivió como los gatos, enroscado alrededor de sus braseros, observando silente la existencia a través de sus pupilas azules”; un Cernuda que “vivió su morenería siempre ladeado” y al que “con el tiempo trasterrado de desdichas se le avinagró el trato, se acernudó”; un Emilio Prados enfermizo que “no hacía carrera pues abandonó Farmacia por Filosofía y esta por la nada”; “el tirachinas Alberti”, sobre el que anotó JRJ en el ejemplar de Cal y canto que le había enviado: “Labia. Labia maricona. Oropel”; el dúo de chismosos Salinas-Guillén: “ladino” “gacetillero del grupo”, “sufragista encaprichada” el primero; “un obispo que va con la lira en la mano paseando por sus jardines” el segundo; un Lorca desnortado que al parecer le copió a Juan Ramón hasta el sombrero y la bata; un Gerardo Diego calculador y avariento, “pregonero del grupo”, que “no pasó nunca de meritorio banderillero”; un Dámaso Alonso que “archivaba a mano entre los estantes de su luminosa biblioteca su retranca de coñac o ginebra con hielo filológico”o la “delgada presencia” de Bergamín, “perito en pesetas”, con “su sintáctica pólvora mojada”, un “Judas poético” que le besaba los versos a JRJ, que le reprochaba que “en sus escritos no acertaba con la tercera palabra nunca.”
Pero todo este complejo entramado de relaciones literarias y personales, de resentimientos y envidias, no se puede reducir a una cuestión de lealtades y deslealtades. Porque quizá no hubo entre Juan Ramón y el 27 tanto como amistad, quizá no se pueda hablar de una traición, sino de un demorado y a veces vergonzante rito de ejecución del padre, que a su vez se resiste a aceptar la emancipación de sus indudables descendientes, sobre los que quiso seguir ejerciendo una tutoría a destiempo. Porque, como escribe Expósito, “JRJ fue para muchos el referente y la diana. La diana por ser referente”. “Tras varios desencuentros, JRJ se sintió solo y traicionado por estos veintisietes a quienes aupó en sus inicios como relevo generacional”.
Quizá eso fuera todo y quizá de ahí surgieran unas desavenencias éticas y estéticas que se enconaron en las dos direcciones. En todo caso, Ecos de una voz es un libro valioso, imprescindible para conocer, aunque sea desde una perspectiva parcial, la intrahistoria de una parte fundamental de la poesía española, y constituye una importante aportación de documentos verbales y gráficos -algunos inéditos- en torno a aquel “solo por voluntad y por destino” que parafrasea el endecasílabo de Lope (“ciego por voluntad y por destino”), a aquel Juan Ramón desengañado y cansado de su nombre que incluía en su Guerra en España esta agria ‘Respuesta jeneral’:
15 noviembre 2021
Peter Kingsley. Realidad
El hecho es que el poema de Parménides no es ningún desastre. Unos pocos académicos contemporáneos han intentado acercarse a sus escritos con una mirada nueva y han comprendido que contienen algunos de los versos más hermosos y sutiles jamás escritos en cualquier lengua, incluida la griega. Es más, el desprecio que ha merecido Parménides como poeta se basa en el supuesto de que la mayor aspiración de la poesía es entretener. Como iremos viendo, el poema de Parménides servía a un propósito muy distinto.
Organizado en dos partes, Realidad es un viaje a las fuentes de la sabiduría y la civilización a través de los fragmentos poéticos de Parménides en la primera parte (El viaje final) y de Empédocles en la segunda (Sembradores de eternidad), presentados por Kingsley a la luz de una nueva hermenéutica: no sólo como filósofos presocráticos y protofísicos, sino como guías espirituales y como fundadores de una tradición que indaga en el conocimiento esotérico de la realidad exterior y en la conciencia personal.
Brillante continuador de Jung y Campbell, Kingsley, que dedicó dos espléndidos libros a analizar el contenido sapiencial del enigmático poema de Parménides y a vincular a Empédocles con la tradición pitagórica, publicados también por Atalanta, reivindica en este potente ensayo el sentido iniciático del nacimiento de la filosofía occidental con los presocráticos, el componente místico y religioso de sus textos sagrados o su mirada a la realidad física y a la conciencia espiritual.
Porque el territorio de estos dos autores es el de la poesía, la leyenda y el esoterismo. Por eso, la triple relación filosofía-mito-magia es la clave desde la que Kingsley propone una reinterpretación de Parménides y Empédocles, cuyas obras han sido tergiversadas por el pensamiento racionalista aristotélico.
Santos Domínguez
12 noviembre 2021
William Wordsworth. Antología poética
a través de los bosques y los prados;
¡y tú eras una esperanza, un ser amado,
nunca percibido y todavía anhelado!
Y aún puedo escucharte;
puedo yacer en la llanura
y escuchar, hasta que vuelvo a engendrar
aquellos tiempos dorados.
¡Oh, Pájaro bendito! La tierra sobre la que caminamos
de nuevo parece ser
un lugar etéreo, feérico;
¡he aquí el hogar adecuado para Ti!
Gracias al humano corazón que nos hace vivir,
gracias a su ternura, sus gozos, sus temores,
la flor más humilde que alardea puede proporcionarme
pensamientos que a menudo yacen demasiado profundos para las lágrimas.
…Pues he aprendido
a mirar a la naturaleza, no como en la hora
de la irreflexiva juventud, sino escuchando a menudo
la queda, triste música de la humanidad,
ni discordante ni áspera…
… Y he experimentado
una presencia que me perturba con el júbilo
de elevados pensamientos; un sentido sublime
de algo mucho más profundamente entremezclado,
cuyo hogar es la luz de soles en el poniente,
y el redondo océano y el aire viviente,
y el cielo azul, y del hombre la mente:
un movimiento y un espíritu que impele
todo lo pensante, todo objeto y todo pensamiento,
y que se desliza a través de todo lo existente.
10 noviembre 2021
Pérez Reverte. El italiano
08 noviembre 2021
Macedonio Fernández. Una novela que comienza
Y es que “la idea del borrador, de la obra en constante revisión” parece presidir toda la escritura de Macedonio Fernández, que tuvo en Borges su máximo valedor y su mejor lector, fascinado por un personaje y una escritura que dejó también una marcada influencia en la poesía de Oliverio Girondo y en la narrativa de Cortázar: hay en Rayuela y en 62, Modelo para armar abundantes huellas del influjo de Macedonio y su concepción de la escritura como juego adulto que implica al lector para exigirle una actitud cómplice, colaboradora y creativa.
Además del que le da título, el volumen contiene otra media docena de textos diversos -relatos, fragmentos y poemas-, desde el breve Prólogo para el lector de comienzos hasta un Poema de trabajos de estudio de las estéticas de la siesta, que termina con estos párrafos:
El mundo en Siesta no marcha; a la Noche las estrellas le ponen direcciones múltiples. Por ello la Inteligencia prospera en la Siesta y no en la Noche.
(Pero esto ha de ser dado en versión, es decir, en metáfora, no en definición. Quien tenga la metáfora de la Siesta, la dé. Yo se la pediré al gallo insomne de la Noche de la Siesta.
Hay que hacerle arte al místico, a la Pasión, pero no a lo Real, a la pasión de vivir).
Tentar y no dar… El mundo es una mesa tendida de la Tentación con infinitos embarazos interpuestos y no menor variedad de estorbos que de cosas brindadas. El mundo es de inspiración tantálica: despliegue de un inmenso hacerse desear que se llama Cosmos, o mejor: la Tentación. Todo lo que desea un trébol y todo lo que desea un hombre le es brindado y negado. Yo también pensé: tienta y niega. Mi consigna interior, mi tantalismo, era buscar las exquisitas condiciones máximas de sufrimiento sin tocar a la vida, procurando al contrario la vida más plena, la sensibilidad más viva y excitada para el padecer. Y logré que en esto el dolor de privación tantálica la estremeciera. Mas no podía mirarla ni tocarla; me vencía de repulsión mi propia obra; (cuando la arranqué, en aquella noche tan negra a mi espíritu, no miré hacia donde estaba y su contacto me fue por demás odioso). El rumor de lluvia sin alcanzarle su húmedo frescor hacíala retorcerse. ¡Vergüenza!
Cierra la edición un amplio epílogo -Macedonio Fernández y el colapso del relato- en el que Gastón Segura, tras reivindicar la importancia de un autor “cuya obra literaria germina en el seno de la vanguardia creacionista y ultraísta bonaerense” y vincularlo en sus provocaciones y experimentos literarios con Gómez de la Serna, señala que “publicar en estos días una novela que comienza es una verdadera provocación”, porque “aun descartándolo como escritor, en absoluto me atrevería a hacerlo como literato -desde su faceta de luminoso teórico-, e incluso añadiría que lo considero un eximio esteta, pues contribuyó como muy pocos a cambiar la concepción de la ficción en la literatura mundial, lo que se mire como se quiera mirar, es merecedor de todo encomio; por tanto, ¿cómo no va a estar más que justificada su publicación y divulgación?”
05 noviembre 2021
Catulo. Poesías
Cuando se asume el reto de traducir a un
poeta como Catulo (84-54 a.C), que vivió hace dos mil cien años, se
corre un doble riesgo: o mantener los textos en la sagrada frialdad
filológica de los sarcófagos y los columbarios o excederse en la
actualización y hacer de un clásico un transeúnte de expresión trivial y
pasajera.
Ambos escollos los
evita Antonio Ramírez de Verger en su traducción de la poesía completa
de Catulo en una versión en español de los ciento trece poemas del Catulli Veronensis Liber que
mantiene “la forma externa del verso latino, aunque la traducción no
sea en verso”, como señala en el prefacio de esta edición en El libro de
bolsillo de Alianza Editorial.
La poesía amorosa de Catulo, dedicada a mujeres como Lesbia o a muchachos como Juvencio, es una poesía de la experiencia que va de la calma a la exaltación, del placer a la separación, de la bronca a la reconciliación. Con ella se inaugura una línea fructífera en la poesía occidental: la de los amores extramatrimoniales en los que habrían de incurrir Tibulo y Ovidio y mucho después los poetas provenzales, algún poeta cortesano como Macías en la Castilla del XV, Garcilaso o el Salinas de La voz a ti debida.
Pero Catulo no es sólo un poeta del amor carnal o sentimental, homoerótico o heterosexual. Hay en sus textos una diversidad de tonos poéticos con los que construyó una obra variada en temas y en registros estilísticos, como corresponde a quien gustó de la variedad en sus tendencias sexuales y alimentó su poesía del rumor de la calle y de la materia agridulce de la vida.
Por eso señala Antonio Ramírez de Verger sobre su traducción: “He intentado recoger las diferentes tonalidades de las poesías de Catulo y no he dudado en evitar los eufemismos de casi todas las traducciones al uso. La censura en la traducción constituiría una traición más al propio Catulo y un insulto a los lectores.”
Porque Catulo es también el poeta que llora el recuerdo de su hermano muerto, enterrado en Asia Menor, el que critica con agresividad a los malos poetas en las Saturnales, el que con violentas invectivas personales denuncia a los políticos corruptos o desprecia a los alcahuetes o los delatores:
Si tu canosa vejez, Cominio, manchada con impuras
costumbres muriera por decisión del pueblo,
no tengo dudas de que primeramente tu lengua, enemiga de los buenos,
te sería cortada y entregada a un buitre voraz,
un cuervo de negro pico devoraría tus ojos vaciados,
tus tripas los perros y el resto los lobos.
Un poeta desgarrado entre la seriedad y la burla, entre la ternura y la obscenidad, un radical irreductible, un francotirador. Un poeta poliédrico: epigramático, lírico, épico, satírico, autor de largos epitalamios y narraciones mitológicas, que tiene que ajustar su tono y su lenguaje a los diversos temas que abarca su poesía.
Hay un Catulo refinado y sensible y un Catulo brutal y grosero, un hombre a veces cáustico y a veces reflexivo ante el paisaje, un poeta vitalista a veces y otras al borde del desengaño, como en Lucha interior, un dolorido texto que para muchos críticos es el mejor poema de la literatura latina. Comienza con estos versos:
Si el hombre encuentra algún placer al recordar las buenas
acciones del pasado, cuando cree ser una persona leal,
y no haber violado el sagrado compromiso ni en pacto alguno
haber tomado en mano el número de los dioses para engañar a los hombres,
muchas alegrías te están reservadas, Catulo,
para el resto de tu vida de ese amor no correspondido.
Y es también el amante despechado que dice de su antigua amante Lesbia, a la que tiempo atrás había dirigido sus poemas más delicados y con la que se reconciliaría luego, pese a versos como estos:
Celio, mi Lesbia, aquella Lesbia,
la Lesbia aquella, a la que sólo Catulo
quiso más que a sí mismo y que a todos los suyos,
ahora en las esquinas y callejuelas
descapulla a los magnánimos nietos de Remo.
El trabajo del traductor, que habrá sido arduo y a ratos divertido también, se ve compensado en un resultado que reescribe en español esos registros, de lo ligero a lo solemne, y que halla sus equivalencias en la lengua actual para proponernos una poesía viva y aún joven y la imagen cercana y fiel de un Catulo que seguramente es el más contemporáneo de los poetas antiguos. Quizá no el mejor, pero desde luego el que menos, por no decir casi nada, ha envejecido.
Lo subraya en su Introducción Ramírez de Verger: “El Catulo sencillo de las poesías breves se convierte en un orfebre de la forma en las poesías largas. El arte por el arte, pero lleno de vida. [...] Son como poemas sinfónicos, pinturas barrocas o relieves escultóricos, en los que hay que aguzar bien el oído, dirigir bien la lista y dejar libre la imaginación para meternos en las obras de arte.”
Pensada para el lector de poesía, esta cuarta edición revisa y corrige la traducción anterior, actualiza la bibliografía sobre Catulo y su obra e incorpora en su segunda mitad unos comentarios esclarecedores de los textos y aclaraciones sobre algunos versos, lo que facilita una lectura exenta del texto, sin la enfadosa perturbación de las llamadas a pie de página.
Cierran el volumen varios apéndices: una somera cronología, un útil índice de términos literarios y otro oportuno índice de nombres propios aludidos en las poesías de Catulo.
03 noviembre 2021
Virgil Tanase. Dostoievski
01 noviembre 2021
Luis García Jambrina. Muertos S. A.
Usando como hilo conductor la coexistencia con los muertos y los fantasmas y enmarcados entre dos confesiones, esa que les sirve de prólogo y otra que funciona como epílogo, son un conjunto de dieciocho cuentos organizados en dos partes. Nueve de ellos, los de la primera parte, se publicaron en un volumen en 2005 y los otros nueve han ido apareciendo en diversas revistas y se reúnen ahora por primera vez en esta nueva edición corregida, aumentada e ilustrada:
La vida, la muerte y la literatura se cruzan en estas historias de muertos, fantasmas y aparecidos que son signos de la incursión de lo fantástico en lo real. Y en torno al eje temático de la muerte, estos relatos tienden una red de relaciones para elaborar un divertimento metaliterario, para vincular el tema de la muerte a la literatura como lugar de encuentro entre los vivos y los muertos o para indagar en el misterio sobre la autoría de obras como el Lazarillo o el Quijote.
La relación del plagio con el asesinato; la revelación de la autoría del Quijote en un Toledo nocturno, subterráneo y secreto; o la del Lazarillo en una sesión de espiritismo; los muertos que vuelven porque en el Purgatorio no cabe ni un alma más o para desvelar el misterio de un oscuro crimen rural; los objetos con memoria y biografía, como el cáliz de cristal romano que fue depositario de un veneno por orden de Calígula en un asesinato frustrado, a diferencia de lo que ocurre con Unamuno, envenenado con un terrón de azúcar en su último café; la investigación de una fosa de la guerra civil que oculta una venganza reciente y una cadena de asesinatos; un narrador pardillo al que endosan un crimen tras un agitado viaje en tren; el secreto del amor que rejuvenece y mata; una alucinación en Venecia con Wagner, el Grial y Parsifal o tres encuentros dialogados con la muerte son algunos de los argumentos de estos relatos intensos, desarrollados con agilidad y resueltos con soltura y eficacia.
29 octubre 2021
Miguel Sánchez Gatell. El umbral insalvable
tan pocos y tan puros,
Y el silencio me toma de la mano.
27 octubre 2021
Martín Garzo. El árbol de los sueños
Empecé a escribir por las noches. Me sentaba a la mesa y escribía sin descanso hasta terminar agotado. A menudo me acordaba de aquel árbol cuyos frutos Yavé había prohibido tocar, el árbol de los sueños. Estaba situado en el centro del paraíso, y Yavé había prohibido a Eva y a Adán acercarse a él y probar sus frutos, porque eso les haría como él. Recibir lo que no se espera, eso era la belleza. Todos querían que los sueños se hicieran reales, pero ¿por qué no seguir el camino inverso y devolver las cosas reales a los sueños de donde procedían?, escribe el narrador al final de El árbol de los sueños, de Gustavo Martín Garzo, un libro que es una celebración de la vida y el relato, un frondoso árbol de historias que cuenta cada noche una madre a sus dos hijos.
En las admirables páginas de este portentoso edificio narrativo con el que rinde homenaje a uno de los modelos de referencia de su literatura, Las mil y una noches, se convocan la realidad y la imaginación en la búsqueda de la belleza, se invocan el sueño y la vigilia y se evocan los arquetipos narrativos de diversas tradiciones orientales y occidentales para construir un espléndido libro que de alguna manera supone, a la vez que un homenaje a sus cimientos, la culminación de la obra de Gustavo Martín Garzo como un narrador de raza que disfruta del placer y la magia de contar, como alternativa a la muerte y a las pérdidas.
Y así va creciendo un árbol de palabras, un entramado de relatos que transforman la vida en palabras y las palabras en vida, reivindican la imaginación como memoria de lo olvidado y transfiguran la realidad oscura en sueño luminoso, en un mundo de revelaciones y descubrimientos que hacen de la literatura una forma de vida más alta y más intensa, un lugar habitable en el que, como defendió el propio Martín Garzo en su ensayo Elogio de la fragilidad, contar es vivir y soñar.
Están en estos relatos que hablan del amor y de la muerte, de ángeles y metamorfosis, los héroes griegos y los faraones egipcios, los misterios de Eleusis y la esclava de Abraham, la Casa de la Vida y las ciudades de las mujeres, Fiammeta y Sara, Jerusalén y Florencia.
El volumen está dedicado a Pier Paolo Pasolini, que puso como pórtico a su adaptación de Las mil y una noches esta frase, que podría suscribir Martín Garzo: ‘La verdad no se encuentra en un sueño, sino en muchos sueños’.
Lo publica Galaxia Gutenberg en una muy cuidada edición que llega hoy a las librerías como uno de los libros imprescindibles de este último trimestre de 2021. Comienza con este párrafo, que atrapa al lector para no darle tregua en adelante:
Mi madre solía decirnos que en la vida abunda esa sustancia inasible que constituye la felicidad y que lo único que hace falta para encontrarla es enfrentarse a las cosas muertas que la deshonran. Y le gustaba citar la frase de un antiguo profeta: Haz dulce tu camino y recibirás una melodía. Era la dulzura de las melodías que se cantan mientras dura el camino de la vida lo único que debía importarnos y no el éxito o la consideración que pudiéramos obtener de los demás.
Santos Domínguez
25 octubre 2021
Auster. La llama inmortal de Stephen Crane
Paul Auster.
La llama inmortal de Stephen Crane.
Traducción de Benito Gómez Ibáñez.
Seix Barral. Barcelona, 2021.
Nacido el Día de los Difuntos y muerto cinco meses antes de su vigésimo noveno cumpleaños, Stephen Crane vivió cinco meses y cinco días en el siglo XX, deshecho por la tuberculosis antes de haber tenido ocasión de conducir un automóvil o contemplar un aeroplano, ver una película proyectada en pantalla grande o escuchar la radio, un personaje del mundo del caballo y la calesa que se perdió el futuro que aguardaba a sus pares, no solo la creación de aquellas máquinas e inventos milagrosos, sino los horrores de la época también, incluida la aniquilación de decenas de millones de vidas en las dos guerras mundiales. Fueron sus contemporáneos Henri Matisse (veintidós meses más que él), Vladímir Lenin (diecisiete meses mayor), Marcel Proust (cuatro meses más), y escritores norteamericanos tales como W. E. B. Du Bois, Theodore Dreiser, Willa Cather, Gertrude Stein, Sherwood Anderson y Robert Frost, todos los cuales vivieron hasta bien entrado el nuevo siglo. Pero la obra de Crane, que rehuyó las tradiciones de casi todo lo que se había producido antes de él, fue tan radical para su tiempo que ahora se le puede considerar como el primer modernista norteamericano, el principal responsable de cambiar el modo en que vemos el mundo a través de la lente de la palabra escrita.
Con ese párrafo comienza La llama inmortal de Stephen Crane, que ha escrito Paul Auster. Burning Boy. The Life and Work of Stephen Crane es el título original de esta monumental biografía del autor de La roja insignia del valor, que acaba de publicar Seix Barral con traducción de Benito Gómez Ibáñez. Así explica Auster el título:
Muchacho fogoso de rara precocidad a quien se le cerró el paso antes de alcanzar la plenitud de la edad adulta, constituye la respuesta norteamericana a Keats y Shelley, a Schubert y Mozart, y si hoy continúa tan vivo como ellos, es porque su obra no ha envejecido. Ciento veinte años después de su muerte, Stephen Crane sigue ardiendo.
Y así resume el método de su estudio y la razón de su entusiasmo admirativo:
No lo enfoco como especialista o erudito, sino como viejo escritor sobrecogido por el genio de un autor joven. Después de pasar los dos últimos años enfrascado en cada una de las obras de Crane, habiendo leído hasta la última de sus cartas publicadas, tras apoderarme de hasta el más pequeño detalle biográfico que caía en mis manos, me encontré tan fascinado por la frenética y contradictoria vida de Crane como por la obra que nos dejó. Fue una vida extraña y singular, llena de riesgos impulsivos, marcada con frecuencia por una demoledora falta de dinero así como por una empecinada e incorregible entrega a su vocación de escritor, que lo arrojaba de una situación inverosímil y peligrosa a otra —un controvertido artículo escrito a los veinte años que perturbó el desarrollo de la campaña presidencial de 1892; una batalla pública contra el cuerpo de policía de Nueva York, que de hecho lo exilió de la ciudad en 1896; un naufragio frente a las costas de Florida en el que casi muere ahogado en 1897; un concubinato con la propietaria del burdel más elegante de Jacksonville, el Hotel de Dreme; un trabajo como corresponsal durante la guerra hispanonorteamericana en Cuba (donde repetidamente se encontró frente a la línea de fuego enemiga); y luego sus últimos años en Inglaterra, donde Joseph Conrad fue su amigo más cercano y Henry James lloró su temprana muerte—, y ese escritor, más conocido por sus crónicas de guerra, también abarcó muchos otros temas, manejándolos todos con inmensa destreza y originalidad, desde relatos sobre la infancia y artistas bohemios en apuros hasta descripciones de primera mano de los fumaderos de opio de Nueva York, las condiciones de trabajo en una mina de carbón en Pensilvania más una devastadora sequía en Nebraska, y de forma muy parecida a Edgar Allan Poe, con frecuencia erróneamente identificado como un lúgubre proveedor de horrores y misterios cuando en realidad era un humorista magistral, el sombrío y pesimista Crane también podía ser increíblemente divertido cuando quería. Y debajo de la montaña de su prosa, o quizá en la cumbre, están sus poemas, algo que pocas personas, dentro y fuera del mundo académico, han sabido tratar, unos poemas tan alejados de las normas tradicionales decimonónicas de la composición poética —incluidas las desviaciones para romper moldes de Whitman y Dickinson— que apenas parecen contar como poesía y, sin embargo, permanecen en la memoria con más persistencia que la mayoría de los poemas norteamericanos que me vienen a la cabeza.
Dos años de trabajo que se resumen en ese párrafo en el que Auster, desde su perspectiva de “viejo escritor sobrecogido por el genio de un autor joven”, sintetiza esta obra maestra, síntesis de biografía y crítica literaria, en la que se funden la atención a la vida efímera y a la obra imperecedera de Stephen Crane (1879-1900), uno de los fundadores de la novela norteamericana, admirado por sus contemporáneos Conrad y James.
Lo biográfico y lo literario se combinan equilibradamente en la escritura contundente y la lectura perspicaz, con un enfoque en el que pesa de manera determinante la condición de novelista de Auster, que hace una iluminadora lectura de la obra de Crane desde la perspectiva de un narrador que suma a su bien conocido oficio la perspicacia crítica y su clarividencia de lector privilegiado para levantar esta obra monumental que combina la investigación biográfica y la evocación del contexto histórico con el análisis literario.
Más de mil páginas entusiastas escritas con la espléndida prosa de Auster, un narrador que habla de otro al que admira sin reservas y sobre el que construye una biografía que se apoya en muchos textos de Crane, autor de una obra maestra como La roja insignia del valor, de dos novelas cortas, de más de treinta relatos, dos colecciones de poemas y dos centenares largos de artículos periodísticos. Así resume Auster la breve trayectoria de aquel “muchacho fogoso de rara precocidad a quien se le cerró el paso antes de alcanzar la plenitud de la edad adulta”:
El 28 de septiembre [de 1886], a solo unas manzanas de donde pronto viviría Crane en Manhattan, murió Herman Melville, sin lectores y casi olvidado. El 10 de noviembre, a miles de kilómetros, en Francia, al este de Marsella, moría Arthur Rimbaud a los treinta y siete años. Veintisiete días después, la madre de Crane moría de cáncer a los sesenta y cuatro años. Al escritor en ciernes solo le quedaban ocho años y medio de vida, pero en ese breve tiempo produjo una obra maestra en forma de novela (La roja insignia del valor), dos novelas cortas exquisitas y audazmente concebidas (Maggie: una chica de la calle y El monstruo), cerca de tres docenas de relatos de irreprochable brillantez (entre ellos «El bote abierto» y «El hotel azul»), dos recopilaciones de algunos de los poemas más extraños y feroces del siglo XIX (Los jinetes negros y War is Kind [«La guerra es buena»]), y más de doscientos artículos periodísticos, muchos de ellos tan buenos que están a la altura de su obra literaria.
A ese Crane que “ciento veinte años después de su muerte, sigue ardiendo” lo define Auster como “el primer modernista norteamericano, el principal responsable de cambiar el modo en que vemos el mundo a través de la lente de la palabra escrita”, porque “constituye la respuesta norteamericana a Keats y Shelley, a Schubert y Mozart, y si hoy continúa tan vivo como ellos, es porque su obra no ha envejecido”.
Un Crane que evoca y reivindica Auster en estas líneas al final de su libro:
No era nadie. Y luego fue alguien. Muchos lo adoraban, muchos lo despreciaban, y luego desapareció. Lo olvidaron. Volvieron a recordarlo. De nuevo lo olvidaron. Otra vez lo recordaron, y ahora, mientras escribo las últimas palabras de este libro en los primeros días de 2020, sus obras se han vuelto a olvidar. Es una época oscura para Estados Unidos, sombría en todas partes, y como ocurren tantas cosas que erosionan nuestras certezas sobre quiénes somos y a dónde nos dirigimos, tal vez haya llegado el momento de sacar de su tumba al muchacho fogoso y empezar a recordarlo de nuevo. La prosa aún restalla, la mirada sigue traspasando, la obra todavía escuece. ¿Nos importa eso aún? En caso afirmativo, y solo cabe esperar que sí, debe prestarse atención.
Santos Domínguez