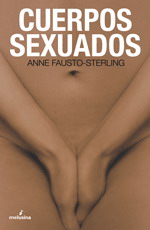Julio Cortázar.
Rayuela.
Punto de lectura. Barcelona, 2006.
Rayuela.
Punto de lectura. Barcelona, 2006.
En La vuelta al día en ochenta mundos, Julio Cortázar inventaba un artefacto para facilitar la lectura de Rayuela: el «rayuel-o-matic», un auténtico triclinio, puesto que comprendió desde un comienzo que Rayuela, es un libro para leer en la cama, a fin de no dormirse en otras posiciones de luctuosas consecuencias.
La broma incluía un diseño gráfico que le daba consistencia técnica y verosimilitud duchampiana a aquel disparate. La verdad es que no resulta imprescindible y que sin él se puede disfrutar de ese libro que está lleno también de claves autobiográficas, de las que Cortázar dijo una vez: Si no hubiera escrito Rayuela, probablemente me habría tirado al Sena.
Un texto transgresor y renovador que llevaba al límite las posibilidades expresivas de la lengua:
Yo ya no podía aceptar el diccionario, ni aceptar la gramática. Empecé a descubrir que la palabra corresponde por definición al pasado, es una cosa ya hecha que nosotros tenemos que utilizar para contar cosas y vivir que todavía no están hechas, que se están haciendo, el lenguaje no siempre es adecuado. Desde luego, eso es un poco la definición del escritor, en todo caso, del buen escritor. El buen escritor es ese hombre que modifica parcialmente un lenguaje. Es el caso de Joyce modificando una cierta manera de escribir el idioma inglés. Y los poetas, en general los poetas más que los prosistas, introducen toda clase de trasgresiones que hacen palidecer a los gramáticos y que luego son aceptadas y que entran en los diccionarios y entran en las gramáticas.
Rayuela, la novela-mundo-río de Cortázar, acaba de aparecer en Punto de lectura en una nueva edición en bolsillo, que es el formato que pide un libro como ese, que es además de muchas otras cosas un libro portátil, un libro al que, como en el juego que le da título, se vuelve una y otra vez. Rayuela es siempre una novedad para quien la relee, siempre aporta sorpresas esa obra que más que un libro es toda una literatura y aún más: todo un universo.
Y en el principio, el verbo:
¿Encontraría a la Maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la Maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico.
No hacen falta excusas ni prólogos para incurrir en ella, para reincidir en Oliveira y en Morelli, en su magia y en su Maga, pero si se presentan ocasiones como esta, aunque sólo sean meros recordatorios, conviene aprovecharlas.
Santos Domínguez