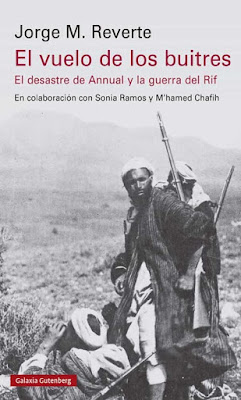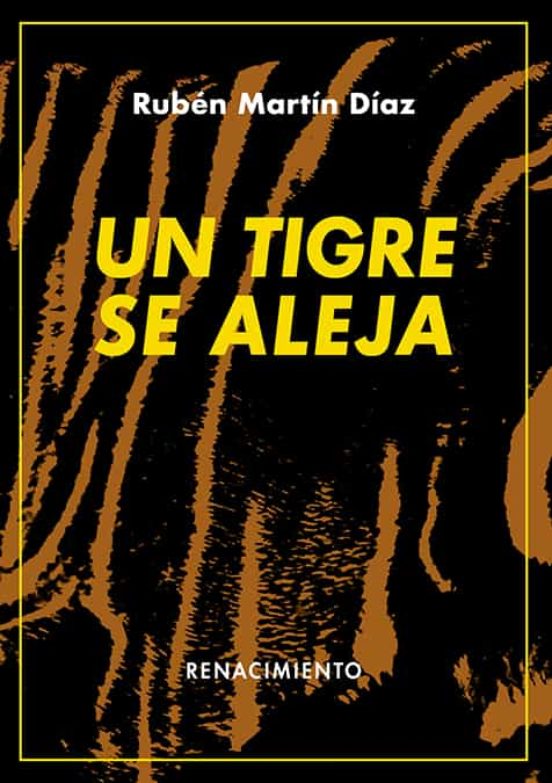Poesía completa.
Tomos 1 y 2.
Edición de Rafael Inglada.
Introducciones de Juan Lamillar
y Francisco Ruiz Noguera.
Renacimiento. Calle del Aire. Sevilla, 2021.
En dos espléndidos volúmenes -uno que recoge su poesía publicada entre 1946 y 2006 y otro que reúne sus inéditos desde 1938 hasta 2019- Renacimiento edita en el formato grande de su colección Calle del Aire la poesía completa de Pablo García Baena cuidada por Rafael Inglada.
Entre Rumor oculto y Los Campos Elíseos, el primer tomo recopila los diez títulos canónicos que vertebran la obra de Pablo García Baena, que -como señala Juan Lamillar en su introducción- constituyen “el alto ejemplo de una poesía comprometida con la Belleza.”
'Prehistoria y epílogo' titula Francisco Ruiz Noguera el texto introductorio del segundo tomo. Y en esas dos palabras se resumen las muchas novedades que aporta este volumen: de sus seis títulos, los tres primeros -A Josefina, Escuadra y Por el mar de mi llanto- tienen esa condición de precedente, propia de una etapa de aprendizaje, y los otros tres -Dos letanías y otros 14 poemas de ocasión, Al vuelo de una garza breve y Claroscuro (Últimos poemas)- son el epílogo póstumo de la trayectoria de Pablo García Baena.
Como “uno de los indiscutibles maestros de la poesía española actual” definía Guillermo Carnero a Pablo García Baena en un ensayo de 1976 que reivindicó la importancia del grupo Cántico de Córdoba y destacó la importancia de algunas de sus voces más significativas.
Pablo García Baena (Córdoba, 1921- 2018) es uno de los poetas españoles fundamentales de la segunda mitad del siglo XX. En 1947, junto con Ricardo Molina, Julio Aumente y Juan Bernier, fundó la revista Cántico, de importancia capital en la renovación de la poesía española contemporánea. En torno a esa revista se organizó un grupo de escritores andaluces que practicaban una poesía de gran exigencia estética y recuperaban la brillante tradición culta del 27 que había interrumpido la guerra civil.
Alejado por igual del oficialismo madrileño del grupo Garcilaso y de la fría luz leonesa de la reivindicativa Espadaña, el grupo Cántico fue una realidad literaria equidistante del preciosismo retórico de unos y del tremendismo negro y solanesco de los otros. Frente a la poesía arraigada y a la del desarraigo, Cántico creó un oasis de calidad en la poesía española de los años cuarenta y cincuenta.
De todos los poetas del grupo, Pablo García Baena es el de obra más sólida y dilatada. La publicación de sus libros se ve marcada por un prolongado silencio central. Al comienzo edita con evidente continuidad Rumor oculto (1946), Mientras cantan los pájaros (1948), Antiguo muchacho (1950), Junio (1957) y Óleo (1958). Hay luego un largo paréntesis hasta que en 1971 Almoneda recupera la voz de García Baena, que tiene una de las cimas de su segunda madurez en Antes que el tiempo acabe (1978). Y tras recopilar en Recogimiento su obra escrita entre 1940 y 2000, en 2006 añadió a su bibliografía poética un libro mayor, Los Campos Elíseos.
Marcada por la influencia del simbolismo juanramoniano, de Cernuda y los metafísicos ingleses, de Góngora y Aleixandre, la poesía de Pablo García Baena, de palabra estilizada y exuberante, es a la vez meditativa y sensual. Su tono elegiaco ante el tiempo y su marcado pesimismo de fondo no ocultan una celebración constante de la vida, la belleza y la naturaleza.
Cuerpo y espíritu, ascetismo y sensualidad, paganismo y religiosidad se funden con naturalidad en la poesía de Pablo García Baena, un tapiz tejido con la reunión de palabra, mirada y música sobre la que se levanta la unidad temática y de método poético del conjunto de su obra.
Así en este fragmento de Viernes Santo, de Antes que el tiempo acabe :
Y está el Pretorio frío con el alba,
jaspes yertos, columna,
y desnudo, desnudo hasta la sangre,
nos desnudamos, rito, sobre el lecho, cordeles lacerantes
de los besos, caricias aprietan,
tiran, tinta la res del sacrificio,
soldados, carcajadas, extinguidas antorchas humeantes,
oh, qué hambrienta vesania, brasas, bocas
ardiendo, crepitantes leños rojos,
la túnica de loco arrodillado busca,
ya no blanca, ni grana, ni violeta,
sí rígida por las costras,
por el rayo fulmíneo que derriba
y no apagues la luz quiero verte los ojos.
Misterio y precisión son dos de las claves creativas de una poesía que surge de un conocimiento transfigurado y de la mirada elegiaca ante lo que fue –las palabras son del propio García Baena- gloria momentánea: canción, carne, perfume. Dos claves de una poesía de la mirada que culmina en Los Campos Elíseos, donde se vuelven a fundir el misterio y la precisión que reivindica en el primer texto de ese libro, El concierto, un poema en el que se dan cita esas dos claves de toda la poesía de Pablo García Baena:
El joven violinista del cabello revuelto,
la mano del arco en el regazo amado
dice: tal vez sea la música,
igual a esa palabra almenada,
sólo misterio y precisión.
Reunida tempranamente en Visor en 1982 y recopilada con libros nuevos en Recogimiento (Málaga. Ciudad del Paraíso, 2000) por Francisco Ruiz Noguera, la poesía completa de Pablo García Baena queda definitivamente fijada con esta magnífica edición en la que los textos han sido revisados poema por poema y depurados de errores que se habían ido repitiendo en anteriores ediciones de su poesía completa y en las antologías que partían de ellas.
Una edición que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle y que es una invitación a “volver a recorrer un camino desde sus orígenes poéticos hasta sus versos finales, sesenta años entregados a la palabra que, pese a su desaparición física, no deja de latir, de palpitar en sus libros y de conmovernos”, como señala Rafael Inglada, responsable de la edición.
El lector puede acceder así a la alta poesía de Pablo García Baena y a las claves de su intensidad emocional, comprobar su tensión verbal, recorrer las constantes temáticas y tonales que atraviesan sus libros o conocer la importancia de las artes plásticas y la asimilación poética y vital del universo clásico en la configuración de su estética admirable.