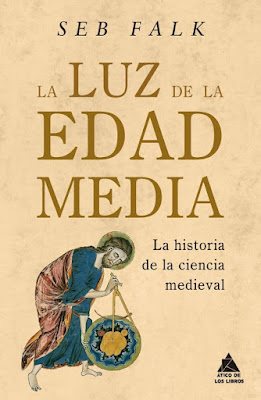Andrés Trapiello.
Fractal
del Salón de pasos perdidos.
Alianza voces. Madrid, 2024.
“Las cosas que se cuentan aquí han sucedido todas, desde luego, pero no tan juntas ni resaltadas. Mis años, como saben los lectores del Spp, son bastante más tranquilos, la nota predominante en ellos no es alta y el tono tiende a apagado. Entre destellos hay mucha sombra, entre algún que otro alcor, páginas y páginas llanas, y metidos entre el humor, la sátira o la parodia, muchos soliloquios más sombríos y melancólicos de lo que me habría gustado. Soy una persona solitaria y de circulación restringida: Conde de Xiquena, el Rastro, Las Viñas… Aquí, sin embargo, puede uno dar la impresión de andar todo el día de un lado para otro, por medio mundo, que si con unos, que si con otros… Igual me habría ido mejor pareciéndome más al que sale aquí por un efecto óptico, pero mi vida ha sido otra, tirando a aburrida.
Es posible que el lector que ya los conoce eche en falta tal o cual pasaje, y le sobren otros. Al fin y al cabo aquí está menos de un diez por ciento del conjunto. Habrá quienes prefieran las páginas urbanas a las agrarias, lo poético a lo novelesco, los pasajes de la vida literaria a los introspectivos, el fragmento corto al largo, o al revés. Este es un libro que no podría hacerse a gusto de todos, como tampoco los originales: se han pasado más de treinta años diciéndome que tenía que acortarlos, dejar de escribirlos, repertoriar los temas o modularme de otra manera y hacer así o asá”, escribe Andrés Trapiello en “El paisaje infinito”, el epílogo que ha escrito para cerrar
Fractal del Salón de pasos perdidos, la antología de los veinte primeros tomos de sus diarios,
publicados por Pre-Textos entre 1990 y 2016, que edita
Alianza en la colección Voces.
Como una novela en marcha define esta obra su autor, que se acoge a la cita galdosiana de Fortunata y Jacinta que preside el conjunto: “Por doquiera que el hombre vaya lleva consigo su novela.”
“El conjunto sigue siendo una ficción”, advierte Trapiello en una nota al pie del índice de esta monumental obra en marcha que viene publicando desde hace más de tres décadas, desde 1990, en que apareció la primera entrega -El gato encerrado- hasta el reciente Éramos otros (2022), en una secuencia que alcanza ya los veinticuatro volúmenes y de la que este Fractal es una antología significativa.
Organizado en Libros en los que se agrupan las diferentes entregas de la serie, este volumen recoge en ochocientas páginas muestras representativas de los diarios escritos entre 1987 y 2006: desde El gato encerrado, Locuras sin fundamento, El tejado de vidrio, Las nubes por dentro, Los caballeros del punto fijo, Las cosas más extrañas a Una caña que piensa en su Libro 1 (1987-1993); de Los hemisferios de Magdeburgo, Do fuir, Las inclemencias del tiempo, El fanal hialino, Siete moderno, El jardín de la pólvora a La cosa en sí en su Libro 2 (1994-2000) y desde La manía, Troppo vero, Apenas sensitivo, Miseria y compañía, Seré duda a Sólo hechos en el Libro 3 (2001-2006).
Reescritos a debida distancia y publicados en diferido varios años después de los hechos -doce años, de 2010 a 2022, en el caso del más reciente-, las notas de cada año, en las que ya importa menos el tiempo que el recuerdo, se reelaboran con la creciente ironía que aporta la distancia, en la lengua de los melancólicos, como la define Trapiello.
El Rastro, Las Viñas o Conde de Xiquena son algunos de los escenarios por los que discurre el merodeo deambulatorio del personaje y sus episodios privados o públicos, significativos o intranscendentes: la literatura, la pintura, los amigos o los enemigos, la vida familiar o los libros, sus referentes temáticos; el subgénero de la vida literaria, las fobias indisimuladas y tenaces, el campo de visión sobre el que se proyecta la irónica mirada solanesca y la afilada prosa barojiana de Trapiello.
El morbo añadido del cotilleo cultural, las claves identificadoras de los personajes que se ocultan detrás de una inicial, añaden una propuesta cómplice al lector, una invitación a mirar por la cerradura el baile de máscaras en que cada uno -incluido el narrador distante y autocompasivo- desempeña su papel de convidado del autor.
Por sus páginas enjundiosas, páginas de vida y fractales de tiempo, o por sus sucesos insignificantes pasa la vida, contemplada y contada por un melancólico misántropo que desde hace décadas tiene la manía de escribir estos libros adictivos para sus lectores.
Unos lectores que cuando terminan un tomo están pensando ya en el siguiente. Y es que, como explicaba Trapiello en uno de ellos, “la manía de escribir estos libros no se entiende tampoco sin la manía que algunos tienen de leerlos e incluso de no hacerlo.”
A caballo entre la melancolía y el sarcasmo, entre el diario testimonial y la ficción narrativa de un ortónimo que no es exactamente el autor, estos textos híbridos de novela y dietario, dan cuenta de la vida que pasa ante los ojos de un escritor que tiene en Cervantes, Galdós, Baroja, Juan Ramón o Gaya sus referentes éticos y estéticos más reconocibles, a lo largo de “miles de páginas por las que han discurrido centenares de personajes, reales o ficticios, pero siempre verdaderos.”
“Algunas almas caritativas, reclutadas principalmente entre aquellos que no los han leído, le han mostrado alguna vez su sincera preocupación: han temido acaso que, como les ha sucedido tantas veces a otros, sólo viviera en función de su diario, dejando de vivir para escribirlo o viviendo únicamente aquello que pudiera ser escrito. Sosiego, señores consejeros, no hay peligro”, escribía en La manía.
Se va configurando así esta novela en marcha que es, como la vida, siempre igual y siempre distinta, porque “la vida no está en la repetición, sino en las variantes, lo mismo sean verdades o fábulas.” Un diario sin nombres, una novela sin tesis ni viajes, una obra descomunal por la que pasa la vida, contemplada y contada por un narrador que, entre claros y oscuros, humor y melancolía, aforismos y descripciones levantadas sobre un eficaz estilo invisible, aparece como un transeúnte de la vida y sus fragmentos. Como un transeúnte -sobre todo- de sí mismo:
Esto no es, como creíamos, ni un diario ni una novela. Ni siquiera una dianovela o un novelario. Esto, señores, no es más que un vidario, el lugar en el que concurren los sueños y las vidas de las gentes, de modo que podríamos también apodar a su autor como “el soñabundo”.
El otro y el mismo que, por los interiores domésticos, por las calles de Madrid o las callejas rurales de Las Viñas vive días nublados y mañanas de luz transparente, escudriña el Rastro y lee conferencias, habla de su vida familiar, de poetas y editores, del paisaje cultural y la pluralidad del mundo, de amigos y saludados, de vivos y muertos, de lecturas y conversaciones, de viajes y recuerdos en un Salón de pasos perdidos repleto de personajes y de paisajes, de fragmentos de vidas y de historias porque “sin historias, ¿qué es la vida?”
Un ejemplo, la evocación de Ferlosio en el entierro de Carmen Martín Gaite que dejó en La cosa en sí:
Y por la tarde acudimos a El Boalo, donde iba a tener lugar el entierro. Íbamos R. y yo. Llegamos minutos antes de que sacaran el féretro del ayuntamiento del pueblo. La plaza de enfrente estaba llena de amigos y curiosos. Y, claro, al ver el féretro, volvió uno a acordarse del entierro de su hija, hace más de diez años, también en El Boalo.
Cuando quisimos entrar en la habitación donde la habían puesto, nos sorprendió una oleada de cámaras de televisión y fotógrafos, que seguían al director de cine A. Empezaba a parecerse aquello más a unos Oscar que a un entierro. Desistimos, y nos quedamos fuera. Cuando sacaron la caja, se pusieron en movimiento las turbas, como una espesa comitiva. Había, no sé, quizá trescientas, cuatrocientas personas. Caminábamos todos lentamente. Los que se conocían, llegaban, se saludaban y empezaban a hablar de sus cosas, sin recatar la voz, como en la procesión del pueblo. Nosotros dos nos quedamos al final, para no tener ni que ver ni que saludar a nadie. Delante de nosotros iba F. Llevaba chaqueta, pero la camisa la llevaba por fuera del pantalón y se había anudado al cuello una corbata negra que parecía el banderín de un barco pirata, como un guiñapo que le caía por el pecho. Ni siquiera se la había anudado de una manera decorosa. Caminaba renqueante, apoyándose en una garrota y en el brazo de su mujer. No nos vieron porque no nos dejamos ver, quedándonos a su estela, a solo unos pasos. Caminaban tranquilamente, como unos veraneantes, mientras hablaban entre sí y con dos amigos que los acompañaban. Les explicaba F. lo que era aquel pueblo, al que él venía cuando estaba casado con la difunta, hacía cuarenta años. A veces señalaba con la contera del bastón un cerro o un paraje que se columbraba desde donde estábamos, y les decía, allí no había nada, allí había tal cosa, por allí hubo un frente, en la guerra y por allí se iba a… Y de ese modo, mirando a un lado y a otro, seguíamos nuestro lento cortejo.
(…) Sale en El País el artículo que envié. Al principio le dijeron a uno: sesenta líneas. Cuando ya estaba escrito, volvieron a llamar. Solo treinta. Al principio uno se dice, pero ¿cómo lo van a cortar? ¿Es que esa mujer no se merecía sesenta? Si hubieran sido de otro, quizá sí, quién sabe. Se publican también algunas fotos del entierro, una de F, por ejemplo, pero en las fotos desaparece lo real, que este iba en la cola del cortejo, que llevaba la camisa por encima del pantalón, suelta, como un blusón, el cuello sin abotonar y la corbata mal anudada y floja, que se sentó en el bordillo de la acera, al lado de la iglesia, con la cayada entre las piernas, como un feriante, garabateando con la contera en el camino polvoriento misteriosos criptogramas, mientras atendía las conversaciones apacibles de sus amigos.
En el periódico le adjudican el papel de deudo, quizá de viudo, pero no fue así. X, descontada la muerte de su hija (por cierto, en circunstancias parecidas a la muerte del hijo de su amigo el poeta; otro paralelismo trágico), X, decía, no tuvo en su vida más viva herida que su separación de F. El día en que este se casó con su mujer actual, X llamó a casa y me dijo, R. se ha casado, pero no me importa, y habló de ello durante media hora. Creo que había bebido un poco, para ahogar la pena. Antes de que muriera su hija, su casa era un santuario lleno de fotos de R. por todos los rincones. Ella decía, las conservo porque son también las fotos de su padre.
(…) Creo que sufría también por muchos de los admiradores que tenía. Le hacían feliz, desde luego, todas esas colas que se le formaban en la Feria del Libro, pero no le hacían olvidar que acaso nunca tuvo la admiración sincera, rendida, de aquellos a los que ella respetaba más. De su generación ninguno la admiró de verdad, ni su marido ni nadie. Y eso lo llevaba ella como una espina clavada. Por eso, de todos los que fueron sus amigos y compañeros, acabó hablando solo del único que se murió joven, treinta años atrás, el único, por tanto, que nunca llegó a saber todo lo que ella misma escribiría y que estaba por tanto excusado de haber emitido un juicio sobre su obra.
Esta oportuna antología es la antesala de la próxima reedición desde 2025, en El libro de bolsillo de Alianza Editorial, de las distintas entregas del Salón de pasos perdidos.
Santos Domínguez