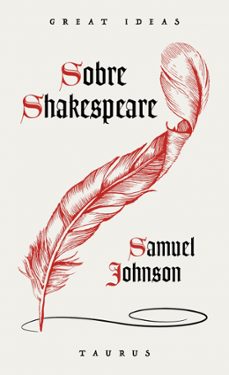El día 5 de agosto de 1793 Leandro Fernández de Moratín iniciaba en Londres un viaje en el que a lo largo de tres años recorrería Italia, tras pasar por Inglaterra, Bélgica, Alemania y Suiza, la puerta de entrada a aquella Italia entonces muy fragmentada territorial y políticamente. El 7 de agosto, ya en Dover, anotaba:
Viento contrario. Me divierto en ver embarcar para Ostende clérigos y exfrailes franceses desaliñados, puercos, tabacosos, habladores; tan en cueros como el día en que llegaron y tan a oscuras de lengua inglesa, al cabo de dos años, de manosear el diccionario como la madre que los parió y repitiendo para su consuelo aquello de «¡quomodo cantabimus canticum novum in terra aliena!».Todos ellos iban cargados con sus breviarios y todos muy persuadidos de que lo mismo es tomar los alemanes a Condé y Valenciennes que tomar ellos sus conventos y hallar prontas la refección y la botella en sus profanados refectorios. Detiénese mi marcha, al anochecer tempestad.
Todavía permanecerá en Dover el 8 de agosto, cuando escribe: “Buen viento, pero el diablo lo enreda de manera que me quedo todavía en Dover. Reniego, me harto de tabaco y me meto en la cama.”
El 5 de septiembre, justo un mes después de iniciado el viaje, el viajero ilustrado y curioso entra en Italia y anota estas líneas:
Desde que se pasa el Monte de San Gothardo, se entra en Italia. Salimos de Ayrolles a las 6, caminando por unas vegas coronadas de montes, que se van estrechando, dejando en medio al Tesin, ya caudaloso con las muchas aguas que recibe de aquellas alturas, rápido, espumoso, entre enormes peñascos, cascadas, precipicios, árboles robustos, inculta y majestuosa naturaleza, lugares pobres, paredes de piedras, ermitas y pequeñas capillas, a modo de garitas, con pinturas de vírgenes y santos; muchos San Roque, y en las fachadas de las iglesias San Cristóbal, de gigantesca y disforme estatura. Empieza a llover a cántaros a las nueve de la mañana; dura todo el día, noche espantosa, tempestad en medio de montañas altísimas; truenos horribles, rayos y centellas; por todas partes torrentes, que ocupan el camino, y el Tesin, bramando a nuestra derecha, creciendo por instantes. Llegamos a una población de cuatro o cinco miserables casas, donde el estruendo de la tempestad, que duró doce horas, no nos permitió cerrar los ojos en toda la noche.
Siruela publica una magnífica edición del Viaje a Italia de Leandro Fernández de Moratín, presentada por Juan Claudio de Ramón con un prólogo -‘Moratín, granturista’- en el que destaca que “Moratín viaja a Italia porque es su soberana prerrogativa de europeo ilustrado. Y como el licenciado Vidriera de Cervantes, todo lo mira, lo nota y lo pone en su punto. En Italia reside cerca de tres años, duración estándar del viaje para un granturista con posibles. Recorre el país -a la sazón, países- en calesín, coche, carricoche, barca, barcaza, faluca y, por supuesto, góndola. Va al teatro (más que una pasión, su verdadera patria). Desembargadamente registra la belleza del paisaje, la factura de monumentos viejos nuevos, la sensatez o el dislate de las formas de gobierno, la moralidad de las gentes, de las damas a los maridos de Nápoles, pasando por los estudiantes de Bolonia y los patricios de Venecia. Como es habitual en los relatos del Grand Tour, el comercio del amor le inspira páginas tremendas y divertidas. Y si en algún momento, tras una posta poco satisfactoria, tiene que decir que el barbero de Torrelodones guisa mejor, pues lo dice.”
El Viaje a Italia es el espléndido diario de una intensa experiencia viajera relatada por el agudo observador y el viajero bienhumorado que era Moratín, con la agilidad y la viveza de su prosa, una de las más limpias y más modernas del siglo XVIII español. Un ejemplo, esta anotación que narra su salida de Verona hacia Vicenza:
Salgo en un carricoche, en compañía de un veneciano, reviejuelo y arrugadito, que había servido 27 años al Emperador, muy tufillas, con una voz de cencerro que daba lástima oírle, y que no obstante [...] ser conde, según decía, lloraba a lágrima viva por no saber bastante música para hacerse virtuoso de teatro; consolábale un hombrón gordo, que llevaba en el bolsillo unas arietas que había de cantar al día siguiente en Vicenza, porque el tal gordo era operista, y por todo el camino nos fue gorjeando, «sotto voce», aquello del Destin non vi lagnate... que era una de las arias con que lo había de lucir. El otro era un personaje rústico, con un gorro lleno de flores azules y coloradas; su gran chupa verde, sus ligas fuera del calzón, y una gran capa, que llenaba el coche, hombre sencillo, que daba eccellenza al cantarín, y a nosotros ilustrísima y los signori. El camino malísimo, en muchas partes lodazales, atolladeros; pie a tierra; socorro de bueyes; juramentos y latigazos. El campo con hermosos prados, tierras de siembra, plantío inmenso de moreras, parras y arboledas de chopos y sauces, a la izquierda los montes del Tirol; comimos en Montebello, caro y mal, a las ocho de la noche llegamos a Vicenza.
Es justamente en el siglo XVIII cuando surge el libro de viajes como género literario. Es entonces cuando el viaje se convierte en actividad imprescindible y en ejercicio de conocimiento del intelectual ilustrado, como destacó Gaspar Gómez de la Serna en Los viajeros de la Ilustración, donde explicaba: “Ilustrarse sobre la vida del hombre, filosofar con la experiencia por delante; he ahí el motivo del viajar ilustrado.”
Y en esa línea hay que situar al Moratín del Viaje a Italia: el escritor que en las variadas y plásticas descripciones de ciudades como Milán, Parma, Nápoles, Venecia o Roma alterna el cuadro costumbrista con el comentario artístico de los monumentos, de los palacios y las galerías de pinturas de Roma y la información sobre los teatros o las reflexiones literarias con la mirada crítica al paisaje humano que se va encontrando el viajero ilustrado, como en la Roma pontificia, objeto de una crítica demoledora, o como en esta estampa de los bajos fondos napolitanos a través de sus vagabundos ociosos, los lazaroni, y sus mendigos en las calles atestadas de la ciudad partenopea:
Ni en Londres ni en París he visto más gente por las calles que en Nápoles, y en ninguna tanto ruido y estrépito; los gritos de los que venden comestibles, los de los cocheros, los que dan los muchachos en particular, y la gente del pueblo, que habla en voces desentonadas, y el rumor confuso de las tiendas y talleres de los menestrales, mezclado al son de las campanas y coches, es la más intolerable greguería que puede oírse. El pueblo, que, como he dicho, es numerosísimo, es también puerco, desnudo, asqueroso a no poder más; la ínfima clase de Nápoles es la más independiente, la más atrevida, la más holgazana, la más sucia e indecente que he visto; descalzos de pie y pierna, con unos malos calzones desgarrados y una camisa mugrienta, llena de agujeros, corren la ciudad, se amontonan a coger el sol, aúllan por las calles, y sin ocuparse en nada, pasan el día vagando sin destino hasta que la noche los hace recoger en sus zahúrdas infelices. Gentes que no conocen obligaciones ni lujo en nada, con poco se mantienen, y es de creer que en una ciudad tan grande no falte de los desperdicios de los poderosos o de la sopa de tantos conventos, una cazuela de bodrio con que pueda cada uno de ellos satisfacer las necesidades de su estómago, que son las únicas que conoce; y además, malo será que no pueda adquirir dos o tres cuartos, que es lo que le basta para hartarse de castañas, peras, queso, polenta, macarrones, callos o pescado frito en los innumerables puestos de comestibles que se hallan en cualquiera parte de la ciudad destinados a mantener lazaroni. Este es el nombre que dan a estas gentes; su número es tan crecido, que muchos le han fijado en cuarenta mil; y aunque esto no sea, basta para inferir que es crecidísimo y temible. La clase de los mendigos, aunque inferior a ésta, es en exceso numerosa. No hay idea de la hediondez, la deformidad y el asco de sus figuras, unos se presentan casi desnudos tendidos en el suelo boca abajo, temblando y aullando en son doloroso, como si fuesen a espirar; otros andan por las calles presentando al público sus barrigas hinchadas y negras hasta el empeine mismo; otros, estropeados de miembros, de color lívido, disformes o acancerados los rostros, envisten a cualquiera en todas partes, te esperan al salir de las tiendas y botillerías, donde suponen que ha cambiado dinero; le siguen al trote, sin que le valga la ligereza de sus pies; y si se mete en la iglesia para sacudirse de tres o cuatro alanos que suele llevar a la oreja, entran con él, se halla con otros tantos de refresco, le embisten juntos al pie de los altares, y allí es más agudo el lloro y más importuna la súplica. Cuando se ve tanta mendiguez, y al mismo tiempo se considera que apenas habrá corte alguna en Europa que tenga más establecimientos de caridad, más hospitales y hospicios que Nápoles, no es posible menos sino que se diga que el sistema de administración es el más absurdo en esta parte y que el origen de tal abandono existe en la ignorancia o el descuido de los que mandan, sin que la multitud de fundaciones de esta especie sea el medio oportuno de corregirle.
De la brillante y plástica vivacidad de la prosa de Moratín, “un absoluto maestro del lenguaje, como señala Juan Claudio de Ramón, son buenos ejemplos estos párrafos:
Salimos en posta a media noche; país quebrado, buen camino. Al día siguiente pasé por Siena, ciudad donde, según se dice, se habla con más pureza el toscano. No me detuve en ella, ni pude ver el anillo que el Niño Dios dio a Santa Catalina cuando se desposó con ella, reliquia preciosísima que se venera en la Iglesia de Santo Domingo. Grandes pedazos de terreno incultos, o desnudos de árboles, en donde hay cultivo, se ven moreras, viñas y olivos; en general es tierra de granos. Llegamos a las 8 de la noche a Poderina, posada miserable y puerca, mala cena, mala cama. Salimos el 15 a las 6 de la mañana, subiendo y bajando grandes montes, donde se ve mucha aridez y poca población, Ponte Centino es el primer lugar del Estado Pontificio, y el que se halla después Acuapendente, todo el país muda de aspecto; muchos árboles, mucha amenidad y frescura, cascadas, valles frondosos, agradables vistas. Se halla después el lugar de San Lorenzo Nuovo, población fundada pocos años hace sobre una altura, desde donde se goza la hermosa vista del Lago del Bolsena, bajando esta eminencia, se pasa por el antiguo pueblo de San Lorenzo, destruido y abandonado, y siguiendo la orilla del lago, pasé por Bolsena, que algunos quieren sea la antigua capital de los Volscos. Caminamos toda la noche.
***
El Teatro de Módena es de muy mala forma; y aunque pequeño, basta para el concurso que puede ir a él. El Duque iba todas las noches de incógnito, a un palco particular, con la Signora Chiara, ridícula vieja, que ha sabido tenerle enamorado por espacio de treinta años; le ha dado sucesión masculina, no ha pretendido jamás el título de Duquesa; ha conservado siempre un grande influjo sobre su amante, y no se dice que haya oprimido a nadie ni haya abusado de su poder. Vi en este Teatro una máscara pública, el concurso llegó a mil personas y todo el disfraz se reducía a la máscara o a llevar unas narices de pasta en el sombrero. A la mitad de la función se hacía una extracción de lotería, con dos premios para los jugadores. El día del cumpleaños del Duque en que hubo corrida de caballos, gala, besamanos, iluminación del Teatro..., conté hasta 42 coches en el Corso, de los cuales deben descontarse algunos de las ciudades inmediatas.
***
Vuelvo a ver las romanazas, con sus jubones de estameña, verdes y colorados, y sus grandes cofias, muy gordas y muy habladoras; los hombres con su redecilla y sombrero gacho, chaleco, chupa suelta, calzones anchos, su gran puñal y su capa larga. Las mujeres de los cocineros, de los volantes, de los curiales, las que comen algo y las que no comen jamás, vestidas muy a la francesa, bien tocada la cabeza en ademán grave y señoril, asomadas a las ventanas o ruando en coche; pasear por las tardes a pie es una humillación, que sólo la tolera en paz el ínfimo pueblo.
Y de su admiración por Roma como capital artística de Europa deja constancia Moratín en este fragmento:
Esta reunión feliz de circunstancias hace a Roma la maestra de Europa en materia de bellas artes; a ella debe acudir el que aspire a estudiarlas con fundamento. No hay corte extranjera que no envíe discípulos a esta escuela insigne, y en ella se han formado los más excelentes artífices de todas las naciones. La nuestra tiene hasta unos doce o catorce pensionados, entre los cuales hay algunos que vinieron con Mengs, y, por consiguiente, han tenido todo el tiempo necesario para instruirse y adelantar. Tienen su Academia en el Palacio de España, y el ministro Azara la dirige por sí. En ella se dibujan figuras por el yeso y el natural; pero acaso este ejercicio no debe de ser suficiente para formar un gran pintor; nace mi duda de ver que los españoles que acuden allí de catorce años a esta parte, no hay uno siquiera que muestre una mediana habilidad, ni haga concebir lisonjeras esperanzas para en adelante; cotejadas sus obras de invención con muchas de las que presentan en Madrid los discípulos de la Academia de San Fernando, las que he visto hechas en Roma se quedan muy atrás. No diré lo mismo de los escultores y arquitectos, entre los cuales hay sujetos de mérito; y en particular los últimos serán capaces de llevar a España el buen gusto, de la arquitectura apoyado en el estudio constante que han hecho de la antigüedad, único medio de introducir en las fábricas la elegancia de las formas, la grandiosidad, la distribución conveniente, la ligereza y robustez, la oportunidad y belleza de los ornatos, y, sobre todo, el mecanismo económico de la construcción, circunstancias esencialísimas para la formación de cualquier edificio, y que entre nosotros apenas se conocen todavía.
Además del estudio de las bellas artes, que en Roma se cultiva con tanto ardor, el de las antigüedades florece allí más que en otra parte; y ¿en dónde sino en Italia, y particularmente en esta ciudad, se hallarán tantos preciosos monetarios, tantas inscripciones, tantas obras de pintura, escultura y arquitectura, restos admirables de la antigua opulencia de las naciones más célebres, donde el que se dedique a esta carrera adquirirá conocimientos de la cultura, las opiniones políticas y religiosas, los hechos históricos, el gobierno, las leyes, las costumbres, las épocas de esplendor y decadencia de tantos pueblos? Aquí han venido a estudiar estas materias los literatos extranjeros, conocidos por las obras de anticuaria, con que han enriquecido la Europa, pero ninguna otra nación ha cultivado con tanto ardor y tanta inteligencia este áspero estudio como la Italia; ninguna es capaz, como ella, de llevarle a tanto grado de perfección y entre todas sus cortes, Roma, que reúne en sí más proporciones para los adelantamientos en esta carrera, cuenta un número asombroso de literatos, autores de obras estimables sobre la indagación y explicación de antiguos monumentos y hoy día florece esta erudición en alto grado por medio de nuevos descubrimientos, que mantienen vivo el ardor de los sabios vivientes, que a cada paso aumentan, con obras instructivas, los progresos de una ciencia, a cuya luz se disipa […] la oscura noche de los siglos.
Son fragmentos elocuentes de la calidad de estilo y del interés literario del Viaje a Italia, una de las obras imprescindibles del XVIII español, felizmente recuperada en esta cuidada edición de Siruela.
Santos Domínguez